
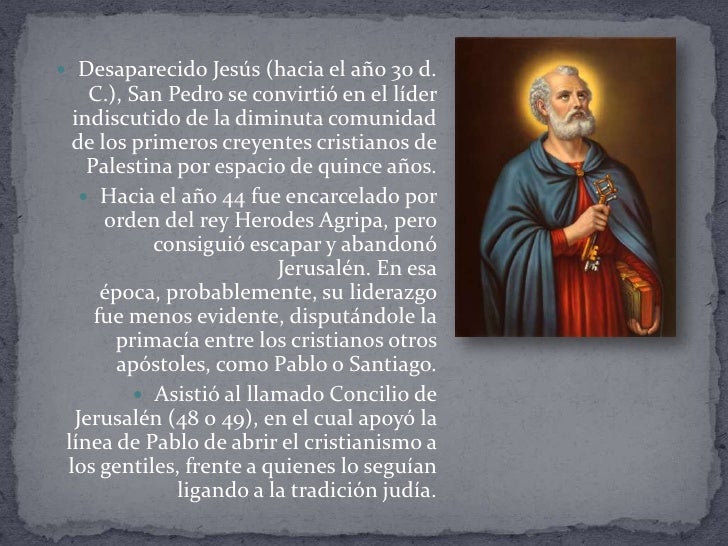
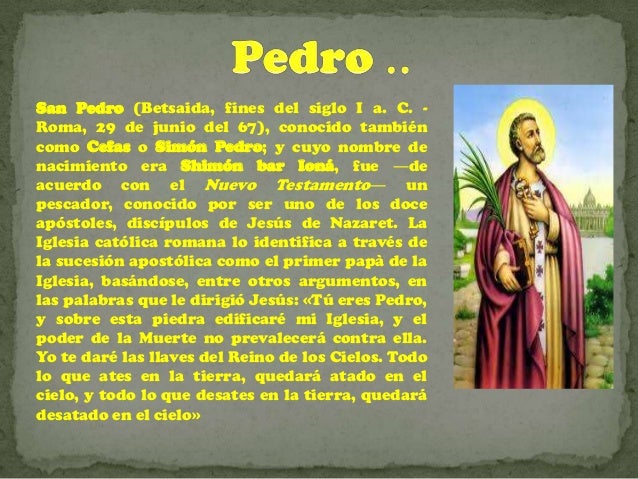

Un alma intacta
Un día de tantos estaba San Pedro sentado a las puertas del cielo,
en su mesa de despacho, dónde recibe a los recién llegados
y valora cómo han sido sus vidas. Era una jornada tranquila,
sin mucho ajetreo, cuando apareció por allí un hombre ya de cierta edad.
–Bienvenido –lo saludó el santo–. ¿Serías tan amable de enseñarme tu Alma?
El anciano, Bernardo se llamaba, asintió, algo inquieto como todos
los que pasaban por allí, y puso sobre la mesa la caja que llevaba bajo el brazo.
–Bien, veamos que hay por aquí… –dijo San Pedro mientras abría el paquete.
El otro seguía mirándolo ensimismado, retorciéndose las manos
a la espera de su valoración.
–¡Santo Dios!, ¿de verdad es esto tuyo, hijo mío? – exclamó el guardián,
mirando incrédulo al hombre–Pero, ¿cuántos años tienes?
–Sesenta y siete, señor –respondió el anciano ya temblando– ¿Qué ocurre?
–¿Qué ocurre? Que esta Alma está intacta –dijo San Pedro mostrándosela.
Era una esfera nacarada, como si de una perla gigante se tratase,
con su superficie perfectamente pulida. Bernardo soltó aire,
visiblemente aliviado, por un momento
había creído que algo iba mal.
–No entiendo cómo has podido conservarla así.
–Bueno –se animó a contar el otro, sonriente–, lo cierto es que he sido muy
cuidadoso de no dañarla. Siempre que sentía deseos de hacer algo,
me preguntaba primero si eso podría ponerla en peligro, y si la respuesta
era que sí pues no lo hacía.
–Oh, ya veo. Entonces no creo que hayas hecho muchas cosas.
–Lo cierto es que no –reconoció el anciano con pesar–, no sabes la de
cosas horribles que hay allá abajo, incluso lo que parece bueno también
esconde su veneno.
–¿Ah, sí? Cuéntame. Me interesa.
Bernardo sonrió, orgulloso como nunca por haber preservado su alma
intacta y que el propio San Pedro estuviese asombrado.
–Pues las personas que parecen buenas, por ejemplo, pueden herirte
igualmente porque tal vez desaparezcan de tu vida y te dejen el alma herida.
O la esperanza que puede dañar tu alma porque si al final no se cumplen
tus deseos sufrirás… Hay que tener mucho cuidado.
–Hmm… ya veo. Entonces tú jamás has amado ni soñado, por lo que veo.
Espera un segundo.
San Pedro cogió una caja igual a la que Bernardo traía bajo el brazo,
la abrió y sacó una esfera del mismo tamaño que la suya pero muy diferente.
Ésta tenía múltiples rasguños en la superficie nacarada, algunos tan profundos
que habían atravesado el material. Pero lo que la hacía verdaderamente
diferente era la potente luz que emanaba de los cortes más profundos.
Bernardo se quedó encandilado por el efecto de los dorados rayos.
–¿Por qué mi Alma no brilla? –inquirió el anciano, sin entender como un
alma tan maltratada podía centellear de ese modo y la suya no.
–Porque la luz proviene del interior de la esfera y para que ésta pueda
salir al exterior es preciso cortarla hasta el mismo centro.
–Pero, pero… ¡pero para eso hay que haber sufrido y haberla dañado!
–Exacto. Bernardo, –explicó con dulzura San Pedro– el Alma no está hecho
para protegerla con un escudo y mantenerla intacta. Sí, permanecerá sin
abolladura alguna pero estará muerta, por eso no brilla.
El Alma está hecha para vibrar, para usarla, para sufrir y sentir,
soñar y decepcionarse, amar y combatir.
–Entonces, ¿lo he hecho mal? –preguntó, angustiado, el anciano.
–No lo has hecho ni bien ni mal, simplemente no lo has hecho:
no has vivido –San Pedro caviló unos instantes antes de proseguir–.
Creo que lo mejor que puedo hacer por ti es enviarte de vuelta.
Y esta vez, no temas dañarla ni herirla porque, como has comprobado,
es de los cortes más profundos de los que emana la luz más potente.
–¿Y por qué sucede así?
–Porque son nuestras heridas las que nos enseñan nuestra propia grandeza.
Pero hay que estar dispuesto a herirse para descubrirla.
































